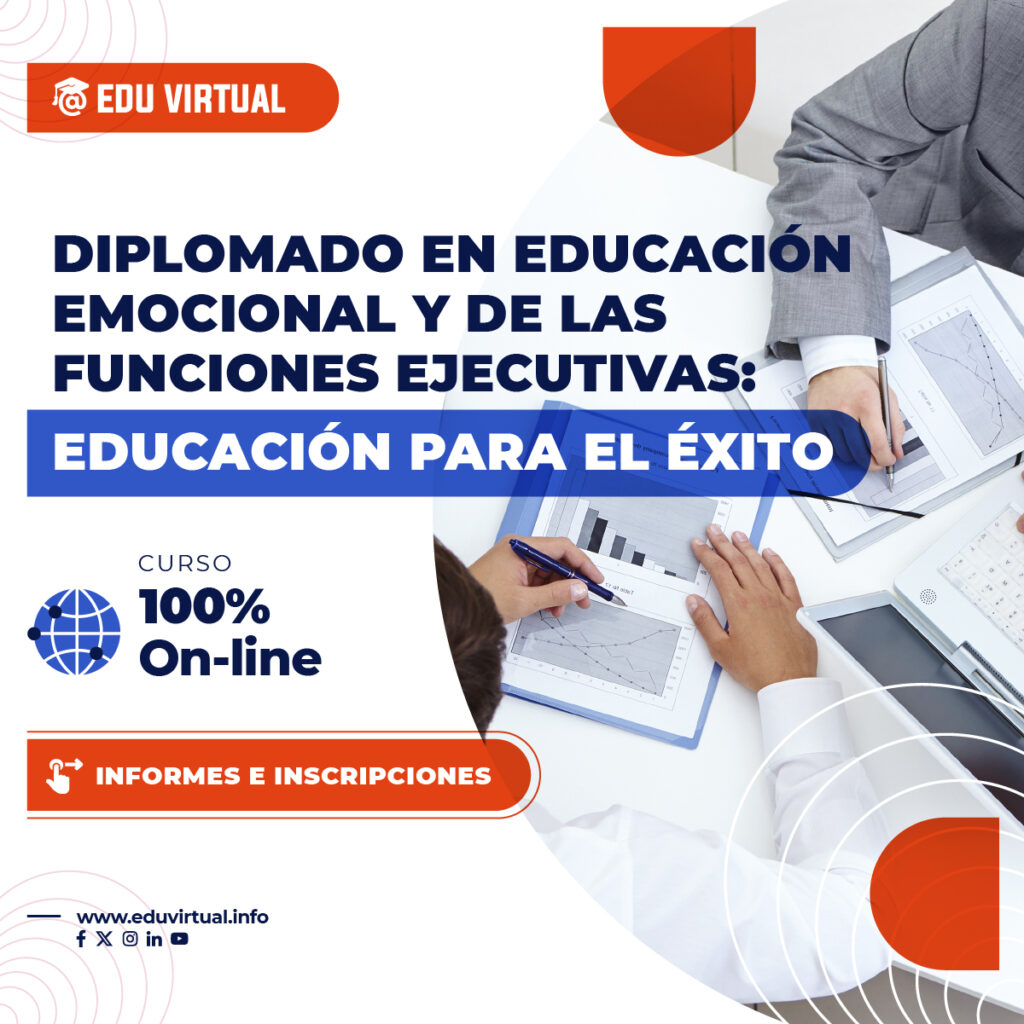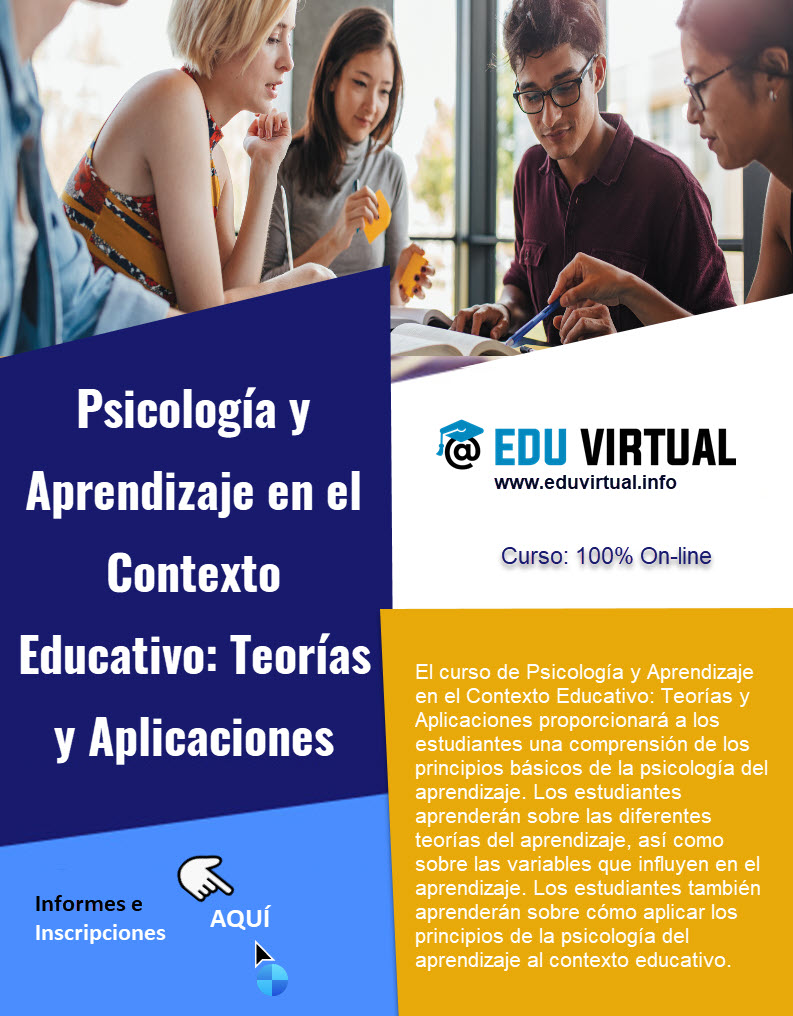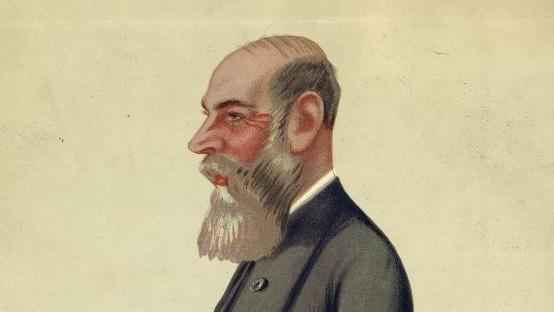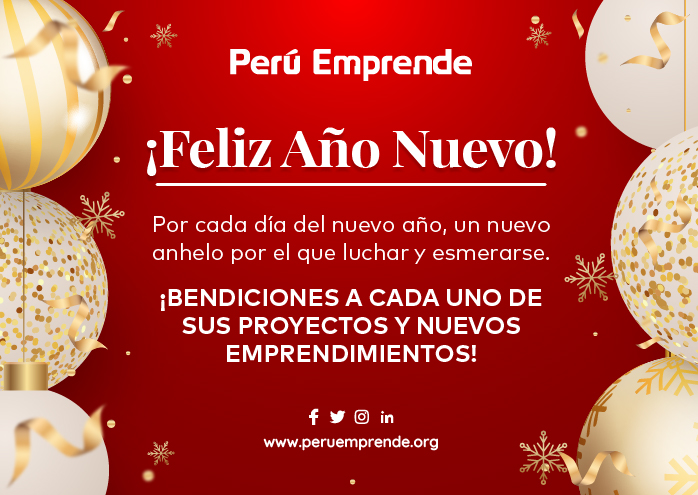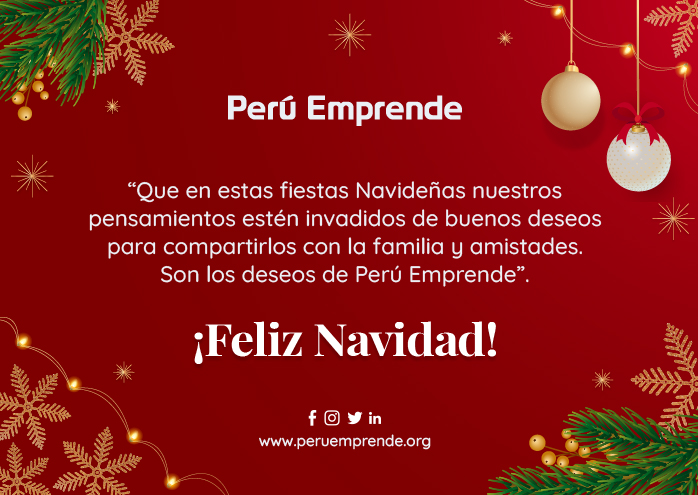Imagínate que pudieras elegir tu ciudadanía de la misma manera que eliges tu membresía en el gimnasio.
Esa es una visión de un futuro no muy lejano planteada por Balaji Srinivasan.
Balaji, a quien, como a Madonna, se le conoce principalmente por su nombre de pila, es una estrella en el mundo de las criptomonedas.
Es un emprendedor tecnológico e inversor que cree que prácticamente todo lo que los gobiernos hacen actualmente, la tecnología puede hacerlo mejor.
“Creamos nuevas empresas como Google; creamos nuevas comunidades como Facebook; creamos nuevas monedas como Bitcoin y Ethereum; ¿podemos crear nuevos países?”, preguntó mientras caminaba por el escenario, vestido con un traje gris ligeramente holgado y una corbata suelta.
Más que una estrella de rock, parecía un gerente de nivel medio de un departamento de contabilidad.
Pero no se dejen engañar. Balaji es un exsocio de la gigantesca firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz. Tiene patrocinadores con mucho dinero.
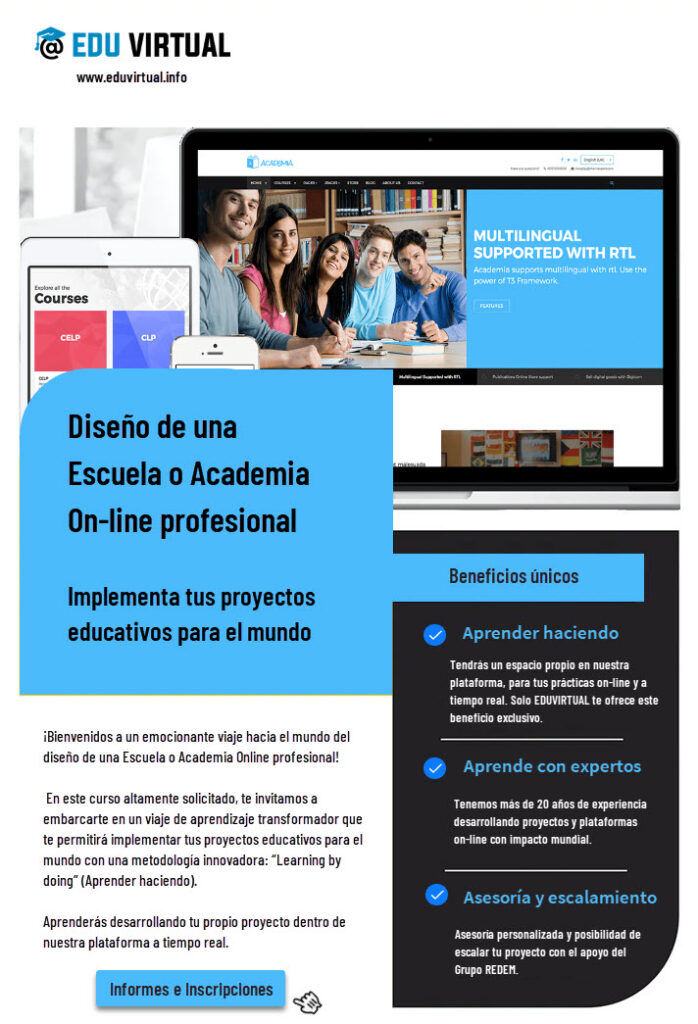
A Silicon Valley le encanta la “disrupción”. Las empresas tecnológicas emergentes llevan años alterando los medios tradicionales; ahora también están incursionando en otras áreas: educación, finanzas y viajes espaciales, por ejemplo.
“Imagínense mil empresas emergentes diferentes, cada una de ellas reemplazando a una institución tradicional diferente”, le dijo Balaji a la audiencia.
“Existen en paralelo al sistema establecido, están alejando a los usuarios, están ganando fuerza, hasta que se convierten en lo nuevo”.
Reemplazar a los países
Si las empresas emergentes pudieran reemplazar a todas estas instituciones diferentes, razonó Balaji, también podrían reemplazar a los países.
Llama a su idea el “Estado red”: naciones emergentes. Así es como funcionaría: las comunidades se forman –en internet inicialmente– en torno a un conjunto de intereses o valores compartidos.
Luego adquieren tierras, convirtiéndose en “países” físicos con sus propias leyes. Estos coexistirían con los Estados-naciones existentes- y, con el tiempo, los reemplazarían por completo.
Elegirías tu nacionalidad como eliges a tu proveedor de banda ancha. Te convertirías en ciudadano del pequeño ciberEstado-nación franquicia que elijas.
No es nada nuevo que las corporaciones tengan una influencia indebida en los asuntos de los Estados nación.
El término “república bananera” se deriva del hecho de que una empresa estadounidense, la United Fruit, gobernó Guatemala durante décadas a partir de los años 30.
Además de poseer la mayoría de las tierras, dirigía los ferrocarriles, el servicio postal y el telégrafo. Cuando el gobierno guatemalteco intentó hacerla retroceder, la CIA ayudó a la United Fruit instigando un golpe de Estado.
Pero este movimiento parece tener ambiciones aún mayores. No sólo quiere gobiernos existentes dóciles para que las empresas puedan manejar sus propios asuntos, sino que quiere reemplazar a los gobiernos por empresas.
El “Estado red”
Hay quienes ven la idea del “Estado red” como un proyecto neocolonial que reemplazaría a los líderes electos por dictadores corporativos que actuarían en beneficio de sus accionistas.
Pero otros piensan que es una manera de acabar con los Estados plagados de regulaciones de las democracias occidentales actuales.
¿Suena como una fantasía de un emprendedor tecnológico? Ya existen elementos del Estado red.
La conferencia en Ámsterdam incluyó a empresarios tecnológicos que mostraron algunas de estas “sociedades de startups”.
Estaba Cabin, una “ciudad red de aldeas modernas” que tiene sucursales en Estados Unidos, Portugal y otros lugares; y Culdesac, una comunidad con sede en Arizona diseñada para el trabajo remoto.
El concepto de Balaji del Estado red se basa en la idea de las “ciudades charter”, áreas urbanas que constituyen una zona económica especial, similar a los puertos libres.
Hay varios proyectos de este tipo en construcción en todo el mundo, incluso en Nigeria y Zambia.
En un reciente mitin en Las Vegas, Donald Trump prometió que, si es elegido en noviembre, liberaría tierras federales en Nevada para “crear nuevas zonas especiales con impuestos y regulaciones ultrabajos”, para atraer nuevas industrias, construir viviendas asequibles y crear empleos.
El plan, dijo, reviviría “el espíritu de la frontera y el sueño americano”.
Culdesac y Cabin se parecen más a comunidades en línea que han establecido bases territoriales.
Próspera es diferente. Ubicada en una isla frente a la costa de Honduras, se describe a sí misma como una “ciudad privada” que atiende a emprendedores.
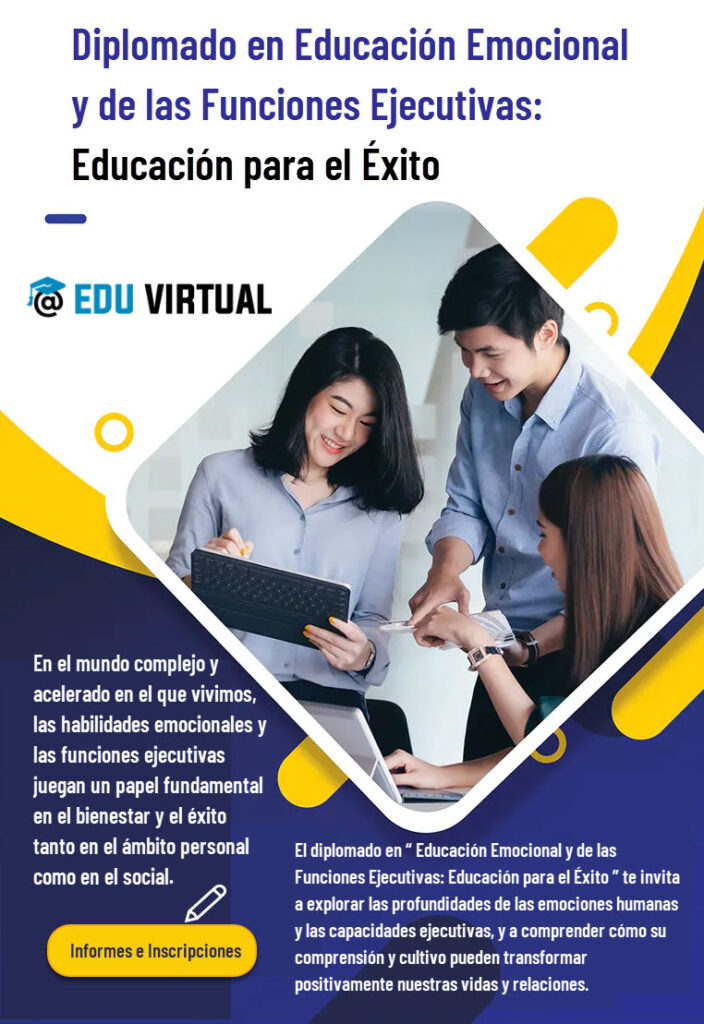
Promueve la ciencia de la longevidad, ofreciendo terapias genéticas experimentales no reguladas para desacelerar el proceso de envejecimiento.
Dirigida por una empresa con fines de lucro con sede en Delaware, Estados Unidos, Próspera recibió un estatus especial bajo un gobierno hondureño anterior para crear sus propias leyes.
La presidenta actual, Xiomara Castro, quiere que desaparezca y ha comenzado a despojarla de algunos de los privilegios especiales que se le otorgaron.
Próspera está demandando al gobierno de Honduras por US$10.800 millones.
La propuesta de una criptociudad de libre mercado
En algún momento durante la sesión de presentación que duró todo el día en Ámsterdam, un joven con una sudadera con capucha gris comenzó a caminar desgarbado por el escenario.
Su nombre era Dryden Brown. Dijo que quería construir una nueva ciudad-Estado, en algún lugar de la costa mediterránea.
No estaría gobernada por una burocracia estatal gigante, sino por el “blockchain” (cadena de bloques), la tecnología de las criptomonedas.
Sus principios fundadores serían las ideas de “vitalidad” y “virtud heroica”. La llamó Praxis, la palabra griega antigua para “acción”. Los primeros ciudadanos de esta nueva nación, dijo, podrían mudarse en 2026.
No tenía muy claros los detalles. ¿Mudarse exactamente a dónde? ¿Quién construiría la infraestructura? ¿Quién la administraría?
Dryden Brown abrió una diapositiva, sugiriendo que Praxis estaba respaldada por fondos con acceso a cientos de miles de millones de dólares de capital.
Por ahora, sin embargo, la “comunidad Praxis” existe principalmente en internet. Hay un sitio web donde se puede solicitar la ciudadanía.
No está claro quiénes son exactamente estos ciudadanos. Dryden mostró otra diapositiva. Era un meme de Pepe: la triste rana de dibujos animados que se convirtió en una mascota de la “derecha alternativa” durante la campaña de Trump en 2016.
En este nicho del mundo de las naciones emergentes, Praxis tenía la reputación de ser vanguardista.
Organizaban fiestas legendarias: la gente hablaba de veladas a la luz de las velas en enormes áticos de Manhattan, en las que programadores informáticos torpes se mezclaban con modelos y figuras del “Dark Enlightenment” (la “Ilustración oscura”), gente como el bloguero Curtis Yarvin, que aboga por un futuro totalitario en el que el mundo esté gobernado por “monarcas corporativos”.
Sus ideas a veces se describen como fascistas, algo que él niega. Los asistentes debían firmar un acuerdo de confidencialidad. Los periodistas en general no eran bienvenidos.
Después de su presentación, fui a hablar con Dryden Brown. Parecía a la defensiva y un poco frío, pero me dio su número de teléfono. Le envié un par de mensajes, tratando de entablar una conversación. No tuve éxito.
Pero unos seis meses después, vi un anuncio interesante en X: “Lanzamiento de la revista Praxis. Mañana por la noche. Fotocopia tus páginas favoritas”.
No se indicaba la hora ni el lugar. Solo uhabía n enlace donde podías inscribirte para asistir.
Inscribí mi solicitud. No hubo respuesta. Así que, a la mañana siguiente, le envié otro mensaje de texto a Dryden Brown. Y, para mi sorpresa, respondió de inmediato: “Ella Funt a las 10 pm”.
Resultó que Ella Funt era un bar y club nocturno en Manhattan.
Anteriormente conocido como Club 82, había sido un lugar legendario en la escena gay de Nueva York; en los años 50, los escritores y artistas iban allí a beber cócteles servidos por mujeres en esmoquin y a ver espectáculos de drag en el sótano.
Ahora organizaba una fiesta exclusiva para personas que querían comenzar un nuevo país. Y, de alguna manera, había conseguido una invitación.
Pero estaba a 3.000 km de distancia, en Utah. Si quería llegar a tiempo, tenía que tomar un vuelo de inmediato.
En realidad, fui uno de los primeros en llegar. El lugar estaba casi vacío, con algunas personas de Praxis colocando copias de su revista en la barra.
La hojeé: papel caro y grueso; muchos anuncios de cosas aparentemente aleatorias: perfumes; armas impresas en 3D; uno de simplemente… leche.
Como Pepe la rana, la leche es un meme de internet. En los círculos de la derecha alternativa publicar un emoticono de una botella de leche blanca es una señal de supremacía blanca.
La revista instaba a los lectores a “fotocopiar páginas y pegarlas por toda la ciudad”, como una especie de memes analógicos. Una máquina Xerox había sido llevada al bar precisamente para ese propósito.
Entró un grupo de hombres jóvenes, algunos con botas de vaquero. Sin embargo, no parecían personas que se divirtieran al aire libre.
Me puse a hablar con uno de ellos. Se presentó como Zac, un “vaquero criptográfico” de Milton Keynes, Inglaterra, (llevaba un sombrero Stetson de cuero).
“Represento un poco al Salvaje Oeste americano”, dijo. “Me siento como si estuviéramos en la frontera”.
Mucha gente asocia las criptomonedas con estafas: dinero de internet altamente volátil, cuyo valor podría desaparecer de la noche a la mañana.
Pero en el mundo del “Estado red”, aman las criptomonedas. Las ven como el futuro del dinero, dinero que los gobiernos no pueden controlar.
La siguiente persona con la que hablé se hacía llamar Azi. Le pregunté su apellido. “Mandias”, respondió con una sonrisa.
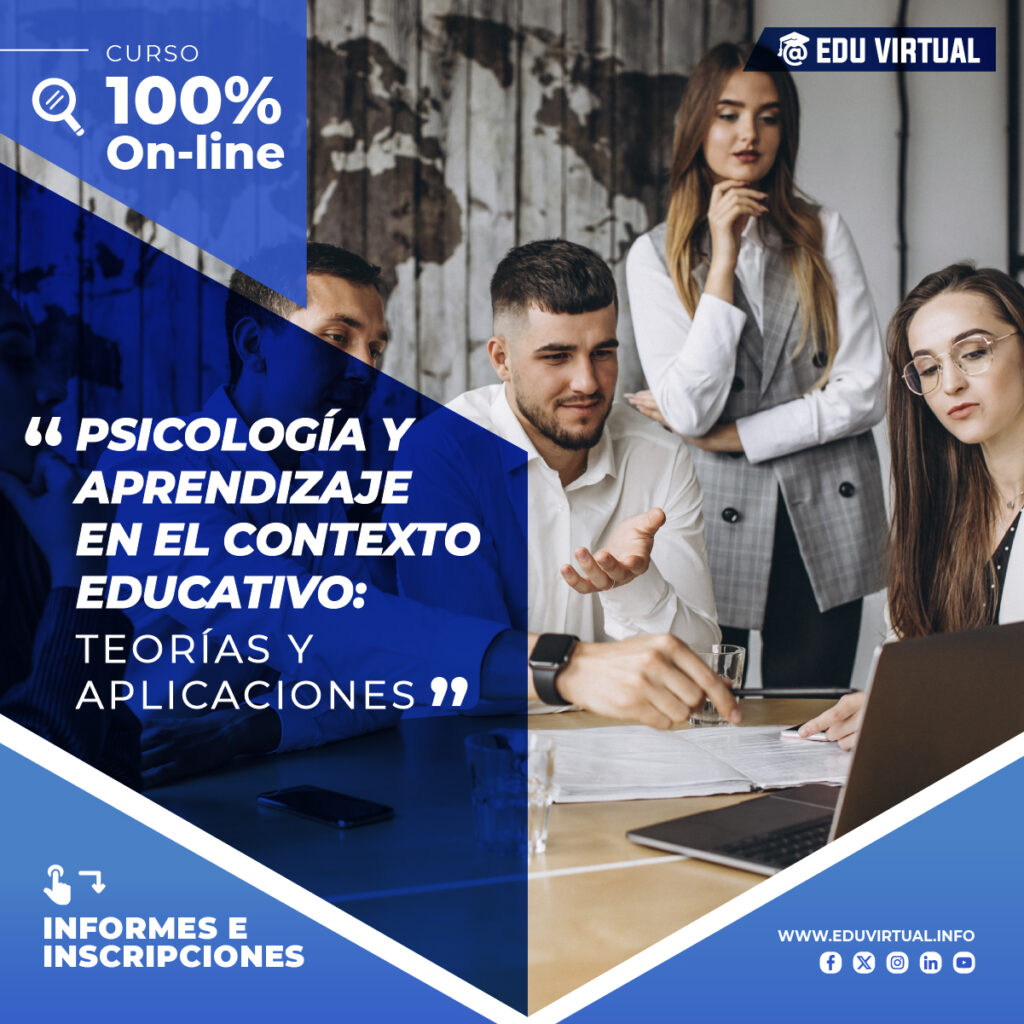
Era una referencia a un soneto del poeta inglés Percy Bysshe Shelley: Ozymandias, Rey de reyes.
El anonimato es una parte importante del espíritu criptográfico. Tuve la sensación de que nadie en esta fiesta me estaba dando sus nombres reales.
Mandias era originario de Bangladesh, pero había crecido en Queens, Nueva York. Fue el fundador de una empresa tecnológica emergente.
Creía que, así como la imprenta había contribuido al colapso del orden feudal en Europa hace 500 años, hoy las nuevas tecnologías (las criptomonedas, la cadena de bloques, la inteligencia artificial) provocarían el colapso del Estado-nación democrático.
“Obviamente, la democracia es genial”, afirmó. “Pero el mejor gobernante es un dictador moral. Algunas personas lo llaman el rey filósofo”.
¿El ascenso del rey corporativo?
Azi dijo que se sentía emocionado de estar “al borde de lo que creo que es el próximo renacimiento”.
Pero antes de este renacimiento, predijo un “movimiento del Ludismo” contra las nuevas tecnologías que destruirían millones de empleos y monopolizarían la economía global.
Los luditas fracasarían, señaló Azi. Sin embargo, predijo que el período de transición a lo que llamó la “próxima etapa” de la evolución social humana –la etapa del “Estado red”– sería violento y “darwinista”.
Lejos de perturbarse por esta perspectiva, Azi parecía entusiasmado ante la idea de que de las cenizas humeantes de la democracia surgirían nuevos reyes: dictadores corporativos que gobernarían su red de imperios.
Me acerqué al bar y me serví una bebida. Allí hablé con dos mujeres jóvenes que no parecían parte del grupo de los criptos.
Ezra era la gerente de otro club nocturno cercano, su amiga Dylan era estudiante. Parecía que las habían invitado para agregar un poco de glamour a lo que era, esencialmente, una fiesta de emprendedores cripto y fanáticos de la informática. Pero tenían algunas ideas sobre toda la idea del Estado red.
“¿Qué pasa si no tienes suficientes empleados en el hospital o en la escuela para atender a los niños?”, preguntó Dylan.
“No es realista empezar una ciudad entera sin ningún gobierno”. A Ezra, toda la idea le parecía distópica. “Queríamos ver cómo era una reunión de una secta ‘real’”, dijo, creo que en broma.
En ese momento apareció Dryden Brown, el cofundador de Praxis. Cuando salió a fumar un cigarrillo, lo seguí.
La revista Praxis era una forma de mostrar la nueva cultura que esperaba construir, me dijo. Praxis, afirmó, trataba sobre “la búsqueda de la frontera” y de la “virtud heroica”.
Yo dudé que Dryden pudiera durar mucho tiempo en una carreta en la pradera. Parecía exhausto por todo eso.
Quería hacerle algunas preguntas puntuales sobre el proyecto del Estado red: ¿quiénes serían los ciudadanos de este nuevo y valiente mundo? ¿Quién lo gobernaría? ¿Qué pasaba con todos los memes de la extrema derecha? Y, la pregunta de Dylan, ¿quién iba a trabajar en los hospitales?
Pero nos interrumpían constantemente los invitados que llegaban. Dryden Brown me invitó a visitar la “Embajada Praxis” al día siguiente.
Nos despedimos y volví al interior. La fiesta se estaba volviendo más salvaje. Ezra, Dylan y algunos amigos que parecían modelos se subieron a la fotocopiadora.
Estaban ocupados fotocopiando, no páginas de la revista, sino partes de sus cuerpos. Tomé una copia de la revista y me fui.
De regreso en mi pequeño Airbnb sobre un supermercado chino, la hojeé. Junto a los memes de supremacía blanca y los anuncios de armas, había un código QR que enlazaba con un cortometraje de 20 minutos contra el vacío de la vida moderna, un lamento por un mundo desaparecido de jerarquías y heroísmo.
Entre líneas
“Estás entretenido y saciado”, entona el narrador, “pareces productivo, pero no eres genial”. La voz habla de los “algoritmos que te hacen odiarte a ti mismo y a tu propia civilización”.
En este punto del corto, la pantalla muestra una figura animada que apunta con una pistola directamente al espectador.
“Los medios contemporáneos proclaman que tener cualquier ideal es fascista”, continúa la voz. “Todo el que tiene convicciones es fascista”.
¿Era una invitación a adoptar la etiqueta de fascismo? Este movimiento parecía anhelar una concepción específica de la cultura occidental: un mundo nietzscheano en el que sobreviven los más aptos, donde la disrupción y el caos dan origen a la grandeza.
Al día siguiente, pasé por la “Embajada Praxis”, un gigantesco ático en Broadway.
Las estanterías estaban efectivamente llenas de copias de Nietzsche, biografías de Napoleón y un volumen titulado “El manual del dictador”. Me quedé un rato, pero Dryden Brown nunca apareció.
Me fui preguntándome qué era exactamente lo que había presenciado la noche anterior: ¿era un atisbo del futuro, en el que países como Estados Unidos y Reino Unido se hundirían en una red de sociedades corporativas, un mundo en el que uno podría elegir convertirse en ciudadano de un pequeño estado cibernético?
¿O Dryden Brown y sus amigos simplemente estaban “troleando”, un grupo de empresarios de la tecnología que se hacían pasar por revolucionarios de la extrema derecha para reírse a costa del sistema establecido y disfrutar de una buena fiesta?
¿Podría Dryden Brown convertirse algún día en un rey-director ejecutivo, gobernante de una franquicia de imperio de la extrema derecha con puestos de avanzada repartidos por todo el Mediterráneo?
Lo dudo. Pero ya hay medidas para promover más zpuertos libres y ciudades autónomas.
Y si la democracia está en problemas, el movimiento del Estado red parece estar esperando entre bastidores.
Fuente: Gabriel Gatehouse / bbc.com